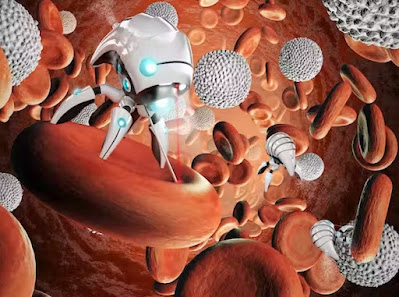Introducción: el carisma de Feynman.
Solo unos pocos físicos en la historia concitan el fervor, rayano en la idolatría, que despierta Richard Feynman (en mi altar personal de dicho fervor, dejad que incluya una hipotética santísima trinidad donde figuren Albert Einstein, Carl Sagan y Richard Feynman). Feynman era conocido por su personalidad carismática y su capacidad para comunicar conceptos científicos de manera accesible y atractiva y podemos señalar al menos cuatro características que contribuyeron a este carisma:
a) Pasión por la ciencia y curiosidad innata: Feynman era apasionado por la física y la ciencia en general. Su entusiasmo por entender el mundo natural era evidente en su forma de hablar y de abordar los problemas científicos. Su pasión se transmitía a quienes lo escuchaban, haciendo que la ciencia pareciera fascinante y manteniendo viva su curiosidad y asombro frente al mundo. Esta actitud hacía que la ciencia fuera más intrigante y emocionante. Su enfoque lúdico contribuyó a la percepción de que la exploración científica era una aventura emocionante. Un ejemplo lo podemos encontrar en “el punto de Feynman”: resulta que Feynman se dio cuenta de que a partir del decimal 762 del número p hay una secuencia de seis 9 consecutivos: …34999999… y mencionó que le gustaría aprenderse de memoria todos los dígitos de p hasta ese punto.
b) Sentido del humor y enfoque desenfadado: Feynman era conocido por su sentido del humor único. Utilizaba el humor de manera efectiva para ilustrar conceptos complicados y para hacer que la ciencia fuera más accesible. Sus anécdotas y chistes a menudo se centraban en la vida cotidiana, lo que generaba empatía. A pesar de ser un científico de renombre y un premio Nobel, Feynman tenía un estilo desenfadado y poco convencional. No tenía miedo de romper con la formalidad tradicional, lo que lo hacía más accesible para aquellos que podían sentirse intimidados por la ciencia.
c) Habilidad para simplificar conceptos complejos: Feynman era un maestro en la habilidad de simplificar conceptos altamente complejos. Utilizaba explicaciones simples y analogías comprensibles para transmitir ideas científicas avanzadas. Esta capacidad de hacer que la ciencia sea comprensible para un público más amplio contribuyó significativamente a su carisma y prestigio, muy en la línea de Carl Sagan.
d) Conexión con las personas: Feynman (Dick para sus amigos y colegas) no solo era un genio científico, sino también una persona que conectaba con los demás. Su capacidad para relacionarse con la gente común, su humildad y su enfoque relajado lo convirtieron en una figura querida tanto entre sus colegas como entre el público en general. Por lo tanto, el carisma de Feynman no solo provenía de sus logros académicos, sino también de su personalidad vibrante y su habilidad para transmitir su amor por la ciencia de una manera que resonaba con una amplia audiencia.
Feynman murió en 1988, el año que yo empecé los estudios de Física en la Universidad de Zaragoza. Durante la carrera, varios compañeros, animados por el profesor de Historia de la Ciencia, Mariano Hormigón, decidimos fundar una asociación de divulgación científica que se llamó Ateneo Científico Universitario. Es fácil de entender que Feynman fuera uno de nuestros referentes a la hora de intentar divulgar la ciencia de modo ameno, pero sin perder rigor. En las asignaturas que cursé esos años, las aplicaciones de las teorías de Feynman aparecieron por ejemplo en contextos de la física nuclear y del magnetismo, aunque ya se prefería la descripción convencional de la mecánica cuántica mediante operadores y matrices, en lugar de integrales de camino y diagramas, como había propuesto Feynman de modo alternativo. No obstante, me gustaría centrar este ensayo en dos puntos donde he sentido el influjo e inspiración de Feynman. Primero, querría relatar una pequeña experiencia con sus famosos diagramas que me ayudó a comprender mejor algunos conceptos de la física del estado sólido. En segundo lugar, me centraré en el papel de Feynman como precursor de la Nanotecnología, a la que he dedicado una buena parte de mi carrera investigadora.
A vueltas con los diagramas de Feynman.
Introducción a los diagramas de Feynman.
Richard Feynman presentó los diagramas que finalmente llevarían su nombre como una representación visual de las interacciones de partículas en la electrodinámica cuántica, teoría que se utiliza para comprender la física del núcleo atómico. Desarrolló este enfoque a finales de los años 1940 y principios de los 1950 como parte de su trabajo en la teoría cuántica de campos [1, 2]. Los diagramas de Feynman proporcionan una forma de visualizar y calcular las complejas expresiones matemáticas involucradas en las interacciones entre partículas. Estos diagramas representan los caminos que toman las partículas a medida que se mueven a través del espacio-tiempo e interactúan entre sí. La idea clave detrás de los diagramas de Feynman es representar las interacciones en términos de elementos gráficos simples, lo que facilita la comprensión y el cálculo de las probabilidades de diferentes procesos físicos que ocurren entre partículas.
Los diagramas de Feynman jugaron un papel crucial en el desarrollo de la electrodinámica cuántica y luego se extendieron a otras áreas de la física de partículas. Se han convertido en una herramienta muy útil para que los físicos comprendan y calculen interacciones complejas de partículas. El enfoque innovador de Feynman hacia la visualización de los fenómenos que tienen lugar ha tenido un gran impacto en la forma en la que los físicos analizan los procesos en la teoría cuántica de campos. Algunos elementos clave sobre los diagramas de Feynman son los siguientes:
a) Partículas y líneas: en los diagramas de Feynman, los diferentes tipos de partículas (electrones, positrones, fotones, etc.) se representan mediante diferentes líneas. Por ejemplo, los electrones se representan mediante líneas rectas, mientras que los fotones se representan mediante líneas onduladas.
b) Vértices: los puntos de interacción entre partículas están representados por vértices. En estos vértices, las líneas convergen, lo que indica una interacción entre las partículas correspondientes.
c) Flechas: Las flechas sobre las líneas indican la dirección del flujo de partículas a través del tiempo.
d) Conservación de carga y momento: los diagramas de Feynman se construyen de manera que conserven la carga y el momento en cada vértice. Esto garantiza que en la representación se respeten los principios fundamentales de la física.
e) Propagadores: Las líneas entre vértices representan la propagación de partículas a través del espacio-tiempo. El tipo de línea (recta u ondulada) y su expresión matemática asociada transmiten información sobre la naturaleza de las partículas involucradas.
f) Fórmulas matemáticas: cada diagrama de Feynman corresponde a una expresión matemática que representa la amplitud de probabilidad de una interacción de partículas particular. Estas expresiones se pueden combinar para calcular la probabilidad general de un proceso determinado.
Fig.1 Diagrama de Feynman relativo a la dispersión Compton, en la que interactúan un electrón y un fotón. © Alix Tatiana Escalante y José María de Teresa (reproducción permitida citando los autores).
Mi encuentro con los diagramas de Feynman.
Tras acabar mi tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza, centrada en fenómenos magnéticos y de magnetorresistencia y supervisada por los profesores A. Del Moral y R. Ibarra, comencé en 1998 una estancia postdoctoral de dos años en París, en el grupo del profesor A. Fert, quien fue posteriormente galardonado con el premio Nobel en Física por el descubrimiento de la magnetorresistencia gigante. Al poco de llegar, iba paseando un día por la avenida de las Tullerías y entré en una librería. Rebuscando, me encontré con un libro de Richard Mattuck cuyo título llamó mi atención, ya que trataba del uso de los diagramas de Feynman para resolver el problema de muchos cuerpos [3]. En mi ingenuidad, pensé que quizá Feynman hubiese encontrado una forma sencilla de abordar el, en principio inabordable, problema de muchos cuerpos. Aunque solo llegué a leer un tercio del libro dada su complejidad y carga matemática conforme este iba avanzando, los primeros capítulos me resultaron muy útiles a la hora de comprender mejor el comportamiento de los materiales y otros sistemas de muchos cuerpos utilizando los conceptos de cuasi-partícula y de excitaciones colectivas.
Las cuasi-partículas son cuerpos ficticios débilmente interactuantes, por lo que si somos capaces de modelar un sistema de muchos cuerpos altamente interactuantes como un conjunto de cuasi-partículas poco interactuantes, la descripción del sistema será mucho más sencilla. Imaginemos un electrolito compuesto por iones positivos y negativos y queremos describir su comportamiento. Si enfocamos el problema queriendo resolver el comportamiento individual de cada ion, la solución será muy complicada. Pero si nos damos cuenta que un ion positivo va a estar rodeado de iones negativos y conseguimos representar el sistema como un conjunto de cuasi-partículas formadas por un ion positivo más su nube de iones negativos, con un tiempo de vida bastante largo porque la cuasi-partícula interactúa solo débilmente con otras cuasi-partículas, la descripción se va a simplificar. A estas cuasi-partículas se les denomina también partículas renormalizadas o vestidas y podemos describir su movimiento asociándoles una masa efectiva. En electrodinámica cuántica, por ejemplo, se habla de un electrón desnudo que en presencia de un campo de fotones adquiere una nube de fotones virtuales a su alrededor, convirtiéndolo en un electrón renormalizado. En la propia investigación de mi tesis doctoral, nos encontramos en óxidos magnéticos con los polarones magnéticos, que son cuasi-partículas formadas por un electrón de conducción que se localiza durante un tiempo en una posición y se deforma localmente la red cristalina en ese punto, permitiendo además una interacción local de carácter ferromagnético. Este fenómeno da origen a la magnetorresistencia colosal [4]. Otros materiales donde el concepto de cuasi-partícula se utiliza con frecuencia es en los materiales superconductores, aunque aquí el concepto es más complicado: en el estado superconductor, los electrones se agrupan en parejas de un electrón con momento +k y estado de espín arriba y un hueco con momento -k y estado de espín abajo. Este estado fundamental está protegido por un gap de energía, siendo sus excitaciones cuasi-partículas fruto de la rotura de estas parejas, que aparecen cuando por ejemplo mediante un incremento de temperatura o un campo magnético se proporciona energía suficiente para vencer dicho gap.
Las excitaciones colectivas, por el contrario, representan un comportamiento al unísono de muchas partículas del sistema. En lugar de mirar cómo se comporta cada una de las partículas del sistema de modo aislado, podemos centrarnos en encontrar el comportamiento correlacionado de muchas partículas, lo que ayudará a realizar una descripción más simplificada del conjunto. En física nuclear, existen varios movimientos vibracionales y rotacionales colectivos que ocurren en los núcleos, mientras que en física del estado sólido encontramos conceptos que reflejan este comportamiento colectivo tales como fonones, magnones, plasmones, etc. Si tomamos el ejemplo de los fonones, resulta que en una red cristalina los átomos en cada punto de la red se mueven respecto de su posición de equilibrio siguiendo unas pautas determinadas por el movimiento colectivo, como si se tratase de una onda que se propaga. Gracias a este concepto, no solo es mucho más sencillo abordar cómo se comporta la materia, sino que controlando y manipulando estas excitaciones colectivas podemos generar nuevas aplicaciones [5].
Feynman, en sus diagramas para describir problemas de muchos cuerpos, usa el concepto de los propagadores para describir la evolución temporal de las cuasi-partículas y sus excitaciones colectivas. La herramienta matemática básica que permite dichos cálculos con propagadores se basa en las funciones de Green. La idea subyacente es que, en lugar de pretender conocer el comportamiento individual de cada una de las partículas del sistema, podemos conocer ciertas propiedades físicas relevantes conociendo el comportamiento medio de una o dos partículas utilizando un propagador de una partícula o de dos. El método se puede extender en una serie infinita si es necesario. Para ilustrar el método, y sin duda haciendo gala de una buena dosis de humor, Mattuck propone el “propagador del borracho”, imaginando que un borracho quiere ir desde donde está actualmente hasta su casa, pero tiene un montón de lugares intermedios que puede visitar, incluyendo bares, clubs y casas de amigos. Para calcular la probabilidad de que el borracho alcance su casa, hay que considerar la suma de todas las probabilidades con paradas en los lugares intermedios. En un ejemplo de interés para la física, como la descripción del movimiento de un electrón en un metal, el propagador de una partícula entre el punto inicial y el punto final sería la suma de las amplitudes de probabilidad mecánico-cuántica de todas las posibilidades que existen en ese camino entre ambos puntos teniendo en cuenta las interacciones posibles con los iones presentes.
A vueltas con la Nanotecnología.
En su provocadora conferencia de 1959 en la reunión anual de la American Physical Society y el artículo correspondiente, publicado unos meses más tarde [6], Feynman demostró que no había ningún impedimento para utilizar el mundo nanoscópico con el objetivo de almacenar una capacidad ingente de información. De este modo, propone escribir los 24 volúmenes de la Enciclopedia Británica en la cabeza de un alfiler simplemente reduciendo el tamaño de cada punto de impresión a un área que ocuparía 1000 átomos, equivalente a un área de 8 nm x 8 nm. Y hasta se atreve a proponer un método que recuerda mucho al método de nanoimpresión que se inventó en los años 90. Su clarividencia era meridiana, como también puede colegirse de su propuesta en este mismo artículo de mejorar los microscopios electrónicos de la época un factor 100 para resolver una gran cantidad de problemas en biología, tal y como se ha conseguido en el siglo XXI gracias a la corrección de aberraciones en los microscopios electrónicos de transmisión y la crio-microscopía.
En el año 2000 regresé de mis estancias postdoctorales y conseguí una plaza permanente en el CSIC, lo que me permitió abordar proyectos a largo plazo en el campo de la nanotecnología, que actualmente sigo desarrollando en el Laboratorio de Microscopías Avanzadas (Universidad de Zaragoza) y en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (CSIC-Universidad de Zaragoza), donde dirijo el Grupo de nanofabricación y microscopías avanzadas (Nanomidas). Desde ese año, también he participado como colaborador docente o como profesor asociado en la Universidad de Zaragoza en cursos de doctorado, diploma de estudios avanzados, varios másteres y escuelas de verano, donde la predicción de Feynman del año 1959 me ha servido en muchas ocasiones para introducir la temática de la nanotecnología. Aunque el concepto de nanotecnología fue introducido por Feynman en esta charla, en realidad el término “nanotecnología” propiamente dicho fue introducido por primera vez en el año 1974 por el científico japonés Norio Taniguchi.
¿Hasta qué punto hemos alcanzado la densidad de almacenamiento propuesta por Feynman? Tal y como hemos comentado antes, él calcula que sería necesario hacer cada punto de impresión de un tamaño de 64 nm2. Teniendo en cuenta que cada letra necesita muchos puntos de impresión, este tamaño habría que incrementarlo por un factor de al menos 100, es decir que una letra ocuparía por lo menos 6400 nm2. Hoy en día, el almacenamiento de información en discos duros magnéticos es uno de los más habituales, donde cada letra no está impresa con puntos, sino que está representada por 8 bits (1 byte) y cada bit (que puede ser un 1 o un 0) está formado por varios átomos magnéticos con la dirección de su imanación hacia arriba o hacia abajo, en un almacenamiento magnético que es perpendicular al plano, ya que es el que permite una mayor densidad de almacenamiento. ¿Cuánto ocupa cada bit de información? En la tecnología actual de 1 Tbit/pulgada2, el tamaño de cada bit magnético es de 30 nm x 15 nm, y por lo tanto un byte, que es lo que codifica una letra, ocupa 8 veces esa área, es decir 3600 nm2 [7]. Por lo tanto, podemos concluir que ya se ha alcanzado la predicción de Feynman, aunque eso sí, mucho más tarde que lo que él había pronosticado en su famosa conferencia y artículo, donde hablaba de un horizonte de quizá 10 años. En sus predicciones, Feynman hablaba del átomo como la unidad mínima en base a la cual se podrían fabricar dispositivos, pero manipular átomos individuales, aunque hoy en día es posible, es una técnica ultra-lenta que no es viable económicamente teniendo en cuenta la velocidad de fabricación necesaria [8]. Los métodos de nanofabricación que se utilizan hoy en día para fabricar dispositivos involucran el uso de obleas de diámetro hasta 300 mm y sofisticadas técnicas como la litografía óptica, la litografía electrónica o la litografía de nanoimpresión [9].

Fig. 2 Representación de dos pistas de un disco duro magnético, basado en una estructura granular de aleaciones de cobalto, donde la información se almacena magnéticamente, representando la imanación hacia arriba un bit 1 y la imanación hacia abajo un bit 0. Hoy en día estos bits solo ocupan un área típicamente de 30 nm x 15 nm. © Alix Tatiana Escalante y José María de Teresa (reproducción permitida citando los autores).
En resumen, podemos concluir que Feynman fue muy valiente y bastante certero haciendo predicciones sobre un campo que luego adoptaría el nombre de nanotecnología. Por esta conferencia de 1958 y el artículo de 1959, quedará para la Historia que Feynman fue el precursor de la nanotecnología, aunque no trabajase nunca en ella ni hiciese ninguna contribución. Pero su prestigio fue suficiente para impulsar un campo que nació tímidamente en los años 70 y 80 pero produjo un gran impacto en el siglo XXI. Para concluir este artículo, me quedaré con las palabras de Hans Bethe, que colaboró con Feynman en el proyecto Manhattan y posteriormente le ofreció un puesto de profesor en la Universidad de Cornell una vez acabada la Segunda Guerra Mundial. Tras el fallecimiento de Feynman en 1988, Bethe dijo [10]: “El mago hace cosas que nadie puede hacer y que nadie espera que se hagan. Ese mago es Feynman”.